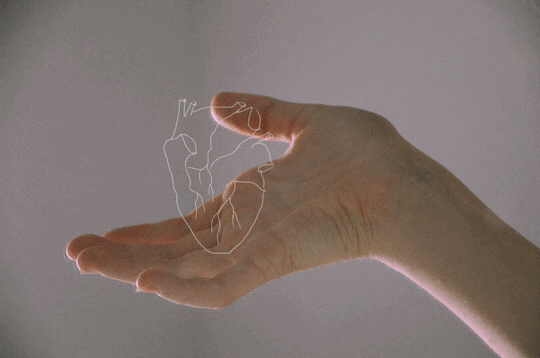¿Hay derecho? El grito de Irene por todas las mujeres
Tenía entonces veinte años recién cumplidos. Iba en un tren desde Ámsterdam a Bruselas para pasar la noche y coger un avión la madrugada siguiente. Iba escuchando música y comiendo algo. No me funcionaba el teléfono, por algún motivo. Entonces tenía fe en todas estas teorías sobre la comunidad europea, y pensaba que con un poco de dinero y un teléfono podría solucionar cualquier cosa que me ocurriese.
Entonces un hombre muy corpulento, negro, se sentó a mi lado. Vestía un jersey amarillo. Me tocó el hombro y empezó a hablar en inglés. Fingí ser italiana, no sé por qué, y le dije que no le entendía. Siguió hablando igualmente, señaló unos edificios y dijo que él vivía ahí. Y entonces me aseguró que ahí iba a ir yo cuando bajáramos del tren. Me di la vuelta. Tenía el corazón acelerado. Seguí mirando por la ventanilla. Estaba paralizada. Volví a colocarme el auricular en el oído, pero bajé el volumen. Él llamó por teléfono a alguien y entendí una descripción física: una chica joven, sola, rubia. Mientras lo decía me miraba y se reía. Veía su reflejo en el cristal.
Me asusté de verdad y quise salir de ahí. Al ponerme de pie, él se levantó y con el brazo me empujó hacia el asiento. Volví a ponerme en pie y le grité en español que me dejara salir. Anduve por el vagón mientras me gritaba cosas, el resto de familias del tren no eran conscientes, seguían con la mirada cansada, absortos en sus vidas. Llegué al compartimento siguiente y escuché a alguien hablar en mi idioma. Era un grupo de chilenos que viajaba. Se ofrecieron a acompañarme hasta la última parada. Pensé que se quedarían conmigo, me dio vergüenza pedirlo, pero volvieron a tomar el tren de vuelta hacia su destino.
Recuerdo la sensación de estar completamente sola en la estación. Mis padres no sabían dónde me hallaba. No podía llamar a nadie. El dinero de la cartera no servía. Todos los hombres tenían su rostro. Me convencí de que no estaba alrededor porque no vi ningún jersey amarillo. Recorrí la Rue de Strasbourg, perseguida por un arsenal de miradas que se me clavaban encima. Me encerré en el hotel y puse Cat Stevens, porque me recuerda a mi familia. Intenté cantar, pero no pude. Pasé toda la noche en vela.
Cuando conseguí llegar a casa rompí a llorar. No lo había podido hacer hasta entonces, casi veinticuatro horas después. Esas imágenes han vuelto con poder a mi memoria después de encontrarme con mi amiga Irene la pasada noche. Ella es modelo, estudiante de Medicina. Ha vivido en varios países y es toda una mujer, independiente, fuerte, estudiante, trabajadora, inteligente, simpática. El otro día, volviendo a su casa a las dos de la madrugada por la calle Santa Teresa, un hombre de color la asaltó. Le tocó el culo. Ella se giró y le gritó qué hacía. Él le tocó un pecho. Le hizo daño. Ella tuvo la increíble valentía de encararle, y él finalmente se dio la vuelta y se marchó. Entonces empezó a grabar el vídeo que se ha compartido más de 1.300 veces en apenas un día.
Se sintió salvada al ver a dos miembros del personal de la limpieza. Sin embargo, ellos le dijeron que no gritara, que la policía iba a pensar que habían sido ellos. Lo máximo que hicieron fue ofrecerse a acompañarla a casa o pedirle un taxi. No llamaron siquiera a la policía, no la llevaron al hospital a pesar de la crisis de ansiedad en que estaba inmersa. La dejaron ir sin más. No persiguieron al hombre. Le recordaron que era demasiado tarde para que caminara por la calle sola.
«¿Hay derecho?», se oye a Irene gritar en el vídeo.
Pasó la noche entera temblando y se levantó con agujetas al día siguiente. No despertó a nadie. Aunque creía que en una situación así sabría cómo proceder, se quedó paralizada. Lo único que pudo hacer para defenderse fue grabar el vídeo y encararlo durante un minuto infinito, que posiblemente la salvó de algo peor.
Al ir a denunciar a la comisaría fueron muy amables con ella. Pudo ver el enorme contingente de hombres denunciados por abuso sexual. En libertad. Decidió, aún llorosa, colgar el vídeo en Facebook y narrar lo ocurrido. Llora por ella, pero también por todas las madres, las hermanas, las tías, las amigas. Por todas.
En el documental The Hunting Ground se expone la oleada de abusos sexuales que se da en los campus de EEUU. Dos víctimas decidieron denunciar la burocracia impeditiva que reina en las universidades, en particular la suya. Destaparon un fenómeno aterrador: el 16% de las universitarias ha sufrido violaciones. El 88% de las mujeres violadas no lo denuncian. Las instituciones las disuaden para salvar su reputación. Lo hacen con todo tipo de preguntas: «¿Qué bebiste?, ¿qué llevabas puesto?, ¿dijiste “no”?», y la peor: «Si repasas la situación, ¿qué habrías hecho tú de otra manera?».
Los limpiadores le dijeron a Irene que no eran horas para que una chica de veintiséis años paseara sola por una calle céntrica de su ciudad. Esto no le ocurrió, como a mí, en un lugar ajeno y desconocido, estaba justo al lado de su casa. A mí me advirtieron de que una imprudencia como la mía era imperdonable. Podrían haberme raptado, violado y descuartizado y me habría convertido en uno de esos casos archivados de desapariciones que siempre salen en las noticias. Nadie la ayudó a ella, y tampoco a mí.
«¿Hay derecho?», preguntaba Irene, desgarrada. ¿Hay derecho a que tengamos que volver a casa desde que tenemos uso de razón con el móvil en la mano, fingiendo hablar por teléfono? ¿A que tengamos que pedir taxis para ir dos calles más allá? ¿A que tengamos que justificar nuestro aspecto y nuestra sobriedad para gozar de algo de legitimidad?
¿Hay derecho a que alguien te haga sentir como una hoja de papel, endeble y sin poder alguno sobre ti misma, sobre tu situación? ¿A que alguien ponga en duda que vas a seguir viva, íntegra? ¿Que podrás volver a casa de una pieza, aunque te pases los días, semanas o años venideros temblorosa, desconfiada? ¿A que sufras de estrés postraumático, a llegar incluso al suicidio?
¿Hay derecho a que los demás miren hacia otro lado y finjan que esto es parte de la «realidad»? ¿Hay derecho a que todas sepamos exactamente de lo que estamos hablando, y nos hagamos pequeñitas, y no pase de una anécdota para el mundo? Una parte más de la vida cotidiana que hay que evitar.
¿Qué hay que evitar? ¿No podemos las mujeres viajar, ni salir por la noche? ¿No podemos beber ni vestirnos como queramos? Estas son las situaciones de peligro: ser autónoma, hacer las cosas sola, divertirse como a una le apetezca. No estamos hablando de ningún país subdesarrollado, no hablamos de una cultura abiertamente machista y denigrante –al menos, a priori, y en comparación con otras bien radicales en el trato a la mujer-. En The Hunting Ground, se trata de la primera potencia mundial, de los futuros líderes del mundo capitalista, que violan como les apetece a las universitarias, amparados por las instituciones, particularmente si son deportistas.
Esto no le ha pasado solo a Irene, en una calle de Murcia. No le pasó solo a Andrea en un tren de camino a Bruselas. No les ha pasado «solo» a las 700 mujeres que participaron en el movimiento de The Hunting Ground. Esto nos pasa a todas. Algunas nos libramos. ¿Quién no ha corrido hacia su casa con un hombre tambaleante detrás, o firmemente decidido a algo que solo podíamos intuir y temer? Algunas se libran un poco menos, como Irene esa noche. Su cuerpo fue invadido por un hombre de manera brusca. Partes muy íntimas de su cuerpo han sido mancilladas por un hombre que no tenía nada mejor que hacer en ese momento que buscar una víctima fácil. Irene sacó fuerza, pero ¿qué pasaría si se hubiera quedado inmóvil por completo?
Esta amenaza nos sobrevuela a todas y cada una de nosotras, todas y cada una de las noches. Habrá hombres que no entiendan el movimiento feminista que se fragua en la actualidad, pero nosotras sabemos lo que es, y vosotros no. Sabemos lo que vuestra potencia física puede causar en nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas. Algunas lo saben más que otras, y entonces pueden comprender de verdad el dolor que se siente, la sensación de impotencia, la vergüenza, la culpa. Nosotras no somos culpables. Nosotras no tenemos que pedir perdón a nadie por ser mujeres, ni por pesar menos, ni por medir menos, ni por tener menos fuerza. No deberíamos seguir temiendo por nuestra seguridad, por nuestra integridad física y psíquica, por nuestra vida.
Irene, no he podido descansar hasta escribir esto, pensando en ti, en mí, en las mujeres que conozco y que han vivido algo parecido, incluyendo mi propia madre. No sé si llego a entender lo que sientes, pero mi corazón llora con el tuyo y con las que han pasado por estas experiencias, con las que no han podido sobrevivir a un abuso sexual, con sus familias.