Ceguera colectiva: Daniel Sancho
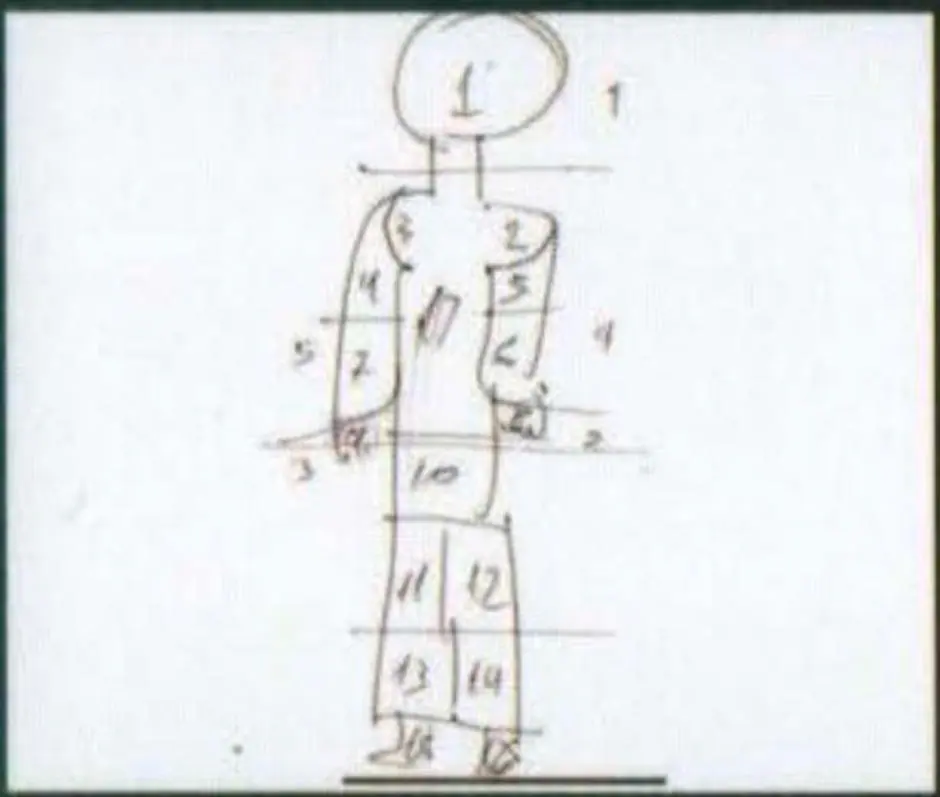
Ceguera colectiva : Daniel Sancho
En todas las cadenas, los periodistas se preocupan por el futuro de Daniel Sancho. “Nos jugamos la pena de muerte” – decía uno de ellos, como si todos estuviéramos esperando a ser sentenciados. Insisten, una y otra vez, en saber si el muchacho ha podido dormir la noche anterior a la sentencia, a pesar de las pésimas condiciones de vida de las cárceles tailandesas. A ninguno se le ocurre interesarse por si su mala conciencia le ha quitado el sueño o si, por las noches, revive con detalle su trabajo de carnicero y se le repite, en sueños, sus tejes manejes preparatorios. En el plató, todos insisten en que el hijo del actor es joven, viajero, guapo, deportista y atolondrado, como los jóvenes de su edad, y que va a tener que pagar por ello.
Después de que se haya dado a conocer la sentencia, todos se han quedado atónitos. La ceguera colectiva les había hecho creer en el milagro de la repatriación. Nuestra soberbia occidental, que ha ido en aumento en los últimos meses, reforzada por las ocurrencias y afirmaciones estúpidas de los tertulianos, nos ha jugado una mala pasada. Una actitud imperdonable, en profesionales de la información. Muchos comentan que, al conocer la sentencia, el condenado ha llorado arrepentido. Hay que ser cretino para atribuir esas lágrimas al arrepentimiento.
Lejos de enmendarse, ahora todos se indignan porque van a trasladar al reo a otra cárcel más grande y con menos comodidades. Lo peor, se lamentan, es que Daniel va a tener que convivir con unos terribles asesinos desalmados y sanguinarios. Algunos de ellos descuartizadores.
Dicen que esta sentencia ha privado a Daniel de un futuro. No señores, sintiéndolo muchos por sus padres, son sus acciones las que le han condenado. Posiblemente sea la primera vez que el muchacho no se haya salido con la suya.
