Comer en familia
Una alimentación saludable no solo se basa en qué ingredientes componen nuestra dieta, sino la manera en la que los ingerimos
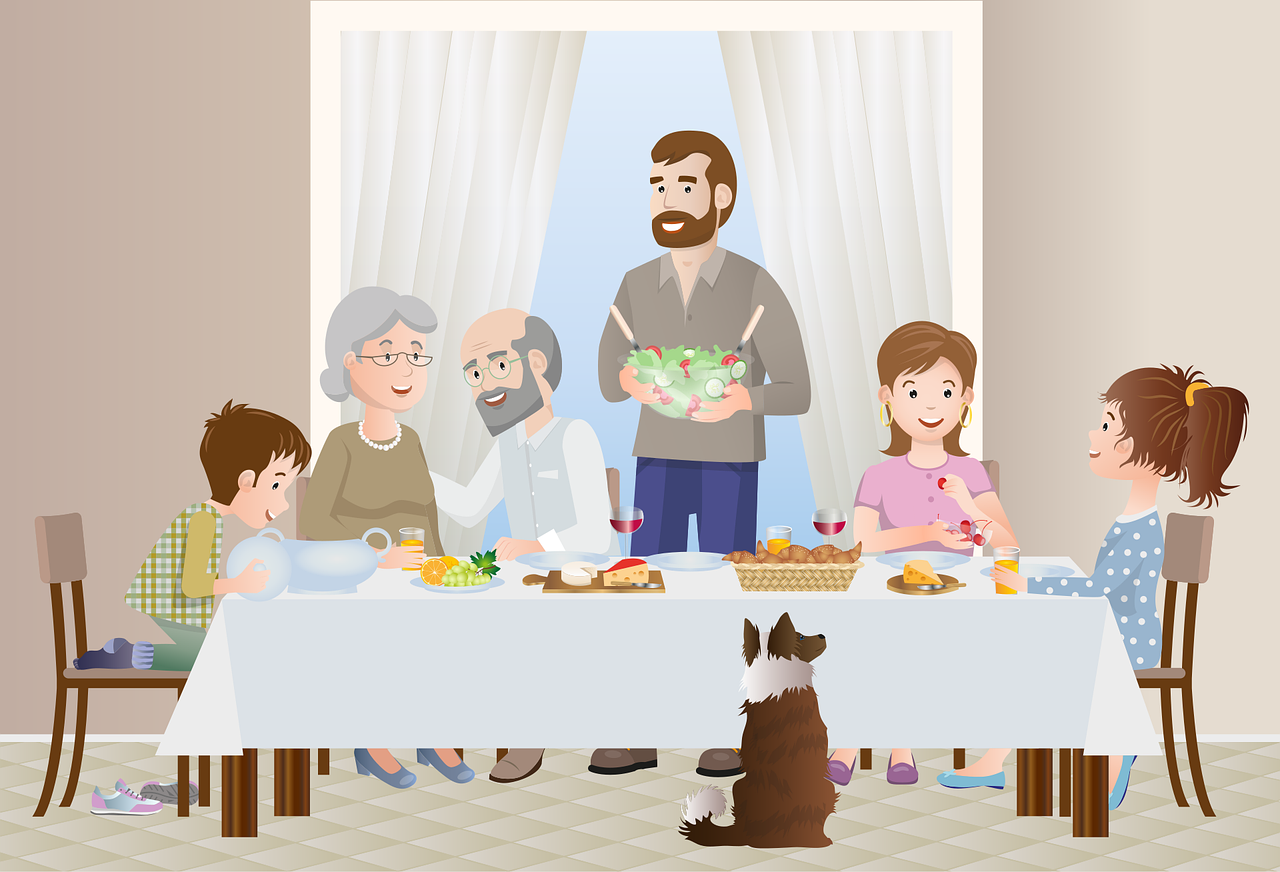
Érase una vez un pueblo primitivo que regía su organización social sobre una serie de ritos relacionados en torno a la alimentación. Alrededor de lo provisto por los adultos se reunían junto al fuego las distintas generaciones de una tribu, en un acto que permitía la cohesión social y la transmisión de conocimientos.
Así podría comenzar cualquier relato con pretensiones antropológicas referido a cualquier grupo humano en cualquier etapa de la historia de la Humanidad. Porque hasta ahora, la cocina, el arte de transformar los alimentos crudos para hacerlos más digeribles y/o apetecibles, ha sido el elemento central del tejido social . Como dice Felipe Fernández Armesto en su interesante ‘Historia de la comida’, «cocinar no es solo una forma de preparar los alimentos, sino de organizar la sociedad alrededor de las comidas comunitarias y de horas de comer previsibles». Cuando la tribu devino en familia como núcleo social las comidas en el hogar mantuvieron su función vertebradora.
Pero llegó el segundo gran cambio en la alimentación en la historia de la humanidad, después del descubrimiento de la agricultura hace 10.000 años: Fue la gran industria alimentaria americana surgida tras la Guerra Civil y desarrollada en paralelo a la revolución Industrial y a la urbanización del país la que cambió las cosas. La revolución digital del siglo XX, la globalización y la subsiguiente ‘Mcdonalización’ del mundo completaron el trabajo, modificando de manera radical los hábitos alimentarios de los adultos, y en consecuencia, la alimentación de los más pequeños.
Este desarrollo histórico ha traído otra consecuencia central en relación con la alimentación de los más vulnerables, nuestros pequeños: por primera vez, desde el descubrimiento del fuego, hace la friolera de 400.000 años, el hogar deja de ser el elemento cohesionador de la unidad familiar: La totalidad de los miembros de una familia ya no se reúne a unas horas determinadas en torno a los alimentos. Se rompe así un ritual diario en el que se producían intercambios de opiniones, se transmitían conocimientos entre generaciones… y esto, es más importante de lo que parece para nuestra salud alimentaria y la de los más pequeños.
Para Michael Polland «La comida compartida es muy importante. Es el lugar donde nuestros hijos aprenden el arte de conversar y adquieren los hábitos de la civilización: compartir, escuchar, discutir sin ofender…». Charles Spence, el gurú de la Gastrofísica, relata un metaanálisis de diecisiete estudios distintos en los que habían participado más de 180.000 niños y adolescentes. «La conclusión fue que comer en familia con regularidad reducía las probabilidades de sobrepeso infantil y juvenil en un 12%». Esta ‘conversación’ intrafamiliar se ve degradada, además, por las consecuencias de otras dos revoluciones: la de los medios de comunicación y, más específicamente de la televisión, y la última: la revolución digital, con la universalización de los dispositivos móviles. Volviendo con Charles Spence, «Comer con la televisión encendida es una de las peores cosas que podemos hacer en términos de aumento de ingesta». Y es que según este catedrático de Psicología Experimental de Oxford las personas ingieren un 15% más de comida si tienen la televisión encendida que si la mantienen apagada. Pero, además, con su incorporación al mercado laboral, la mujer fue perdiendo su papel de gestora única de la alimentación familiar. El problema es que no hubo sustituto, porque los hombres siguieron sin saber –ni querer– cocinar. Y una buena gestión –que exige un tiempo que ya no se tiene– es clave en la alimentación sana y equilibrada en el hogar, y específicamente el de los niños y adolescentes.
Pero hay otros aspectos que han complicado la tarea de gestionar la alimentación infantil: los horarios dispares de los miembros de la familia, que dificultan la elaboración y conservación de las comidas; la propia evolución de los hábitos alimentarios en el hogar… En la era de la ‘alimentación natural’ los grandes cocidos, los guisos, sopas y potajes facilitaban esta tarea. Una misma olla proveía de alimento a toso los miembros de la familia, incluidos los pequeños, salvo ajustes de textura y tamaños adecuados a su edad. Hoy hemos abandonado la cuchara y ya no comen lo mismo los adultos que los niños, algo que no tiene justificación nutricional para niños a partir de los dos años que no tengan ninguna patología.
Comer en familia forma parte central de una alimentación saludable, como así lo prescribe la tan valorada como olvidada dieta mediterránea. Y esta sociedad no nos lo está poniendo fácil.

